…yo no doy personajes locos, doy lectura loca…
Macedonio Fernández, Museo de la Novela de la Eterna
La última vez escribí sobre la felicidad, y sobre cómo no me parece muy importante, ni como medida ni como propósito, y en cuanto terminé de escribir y revisar y corregir y enviarlo a los suscriptores me acordé de que me había olvidado de usar como ejemplo Singin’ In the Rain, la comedia musical protagonizada y co-dirigida por Gene Kelly. Si sos porteño y tenés más o menos mi edad, la canción del título era la señal de despertarse, abriendo el programa de Magdalena cada mañana en Radio Continental. Hay algo feliz en la historia, una historia de amor y alegría y triunfo, en la música, en la ligereza de los bailarines. La película es un cliché tras otro, y una demostración de que los clichés, cuando vienen de a miles, son extraordinarios, como dijo Umberto Eco de Casablanca. Representa la felicidad de un modo tan icónico Kubrick la usó en A Clockwork Orange como fondo irónico de una de las escenas más violentas de la historia del cine. Nosotros somos felices viéndola, pero los que la hicieron no la pasaron bien. Donald O’Connor estuvo internado tres días por la exigencia física de hacer Make’em Laugh -y cuando volvió al set tuvo que repetir el número, porque la toma había quedado mal. La muy joven Debbie Reynolds se la pasó llorando por el maltrato al que fue sometida por Kelly. Una película icónica y con un tono feliz construida sobre un montón de sufrimiento.
Pero lo más interesante de Singin’ in the Rain, para mí, es su carácter de meta-película. Por un lado, la película tiene un lado meta que es obvio: es una película sobre cómo hacer películas. Pero también otro, oculto. En la historia que vemos, Kathy Selden (Debbie Reynolds) dobla el diálogo de Lina Lamont (Jean Hagen) porque la voz de Lina es chillona. Pero la voz que oímos no es la de Reynolds sino la de la misma Jean Hagen. Así que tenemos a Jean Hagen doblando a Debbie Reynolds hace como que está doblando a Jean Hagen
Cuando Lina Lamont canta también vemos a Kathy doblándola, pero la voz que escuchamos tampoco es la de Reynolds, sino la de Betty Noyes. Una película sobre la historia de alguien que dobla a alguien pero que en realidad está siendo doblado por otro. En Broadway Melody, una secuencia de danza, el juego se redobla: el personaje de Reynolds en la película es el interés amoroso del de Kelly, por lo tanto esperaríamos que ocupara el mismo lugar en el número musical, pero en ese papel está Cyd Charisse: resulta que Reynolds no podía bailar al nivel que quería Kelly, y fue reemplazada, en un grado infinito del doblaje.
La idea de los juegos de meta-texto no es nueva: de un modo superficial está ya en la Ilíada. “Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos “ es una referencia desde afuera del texto, pero funciona solamente como pasaje de nuestro mundo al de la historia, del mismo modo que el “Aquí me pongo a cantar/al compás de la vigüela” con que Hernández abre el Martin Fierro, o el prólogo de El Nombre de la Rosa, donde Umberto Eco escribe que Umberto Eco encontró un manuscrito cuyo autor, el abate Vallet, afirma haber copiado un manuscrito del monasterio de Melk donde un anciano monje, llamado Adso, escribió sobre los eventos de los que había sido testigo su juventud. No es mucho como metatexto, o por lo menos no es muy iluminador: está el mundo real donde vive el lector, está el mundo de la obra, y estas introducciones son escaleritas que simplifican el cambio de tono entre un mundo y el otro.
Es más interesante cuando el mundo de la obra y nuestro mundo, o incluso otros mundos, se intersecan. Lope de Vega escribe un soneto sobre escribir el soneto que está escribiendo:
Un soneto me manda hacer Violante
Que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
Catorce versos dicen que es soneto;
Burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante,
Y estoy a la mitad de otro cuarteto;
Mas si me veo en el primer terceto,
No hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
Y parece que entré con pie derecho
Pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
Que voy los trece versos acabando;
Contad si son catorce, y está hecho.
Cervantes empieza tímido, en el prólogo de el Quijote, con un diálogo entre el autor y un amigo acerca de cómo escribir un prólogo, pero para el capítulo 9 da un salto y le hace decir al narrador
Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese y él, sin dejar la risa, dijo:
-Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: «Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha».
Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y, haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recebí cuando llegó a mis oídos el título del libro; y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad; pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere.
El juego tiene otro juego adentro. Por un lado, nos dice que la historia que vamos a leer la encontró tirada en la calle, y él sólo la copia. Pero hay más: Wolfram von Eschenbach, cuatro siglos antes, escribió en el prólogo de su Parzifal que encontró el manuscrito en la misma Toledo, y que su autor era un sabio llamado Kyot. Von Eschenbach hace lo mismo que Eco, un disfraz puesto en el prólogo, pero en Cervantes está en llamas, y lo clava en el medio del texto, como parte de la trama. Está para que lo veamos. Don Quijote es, como Parzifal, una novela de caballería, pero un que se burla de las novelas de caballería, de sus tramas, mecanismos, lectores..
En la segunda parte, don Quijote se encuentra con don Alvaro Tarfe
-Mi nombre es don Álvaro Tarfe -respondió el huésped.
A lo que replicó don Quijote:
-Sin duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la Segunda parte de la historia de don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno.
-El mismo soy -respondió el caballero
La segunda parte a la que se refiere es el Quijote apócrifo de Avellaneda. Don Quijote hace a don Álvaro jurar ante notario que las aventuras del don Quijote apócrifo son falsas, y que sus personajes no son los verdaderos don Quijote y Sancho Panza. La verdad de una disputa en el mundo real la define un juramento de un personaje de ficción de un libro a otro personaje de otro.
Borges usa el recurso del metatexto a menudo: en La Busca de Averroes nos cuenta la historia del filósofo cordobés tratando de traducir la Poetica de Aristoteles en un mundo que no conocía el teatro. Hacia el final del cuento el mundo de la historia colapsa: la voz del narrador se dirige a los lectores, y nos dice que su intento de tratar de entender a Averroes habiendo leído solo un par de libros sobre el tema es tan imposible como el intento de Averroes de entender a Aristoteles sin una referencia a las tragedias y comedias griegas.
(En el instante en que yo dejo de creer en él, «Averroes» desaparece).
En La Biblioteca de Babel el personaje (¿o es el narrador?) se dirige al lector
(Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?).
Lo que parecía una historia sobre un filósofo árabe o una biblioteca imaginaria era, en realidad, un discurso sobre la relación entre las partes de la literatura: autor, lector, lenguaje, sistema de referencias, etc. Cuentos sobre cuentos.
De este tipo de juegos de metatexto, uno de mis favoritos es Museo de La Novela de La Eterna, de Macedonio Fernandez, una novela que es cincuenta por ciento prólogos que presentan la novela, que nos habla de cosas como la cocina en la que los personajes descansan y conversan entre ellos cuando no están visibles en la novela, o donde el autor nos informa que en el libro no muere nadie porque todos los personajes mueren, de todos modos cuando terminamos el libro. Incluso tenemos un prólogo donde nos habla de cosas que no pasan en el libro:
En esta novela el hombre que fingía vivir no es visto, ni aludido, ni figura. Es un personaje “así”, idiosincrásico; “él es así”, y tan característicamente que no se nota que no figura (...) Todos los hechos de esta novela son gratamente imposibles, fantásticos para la realidad. Hgfg, en su grata inexistencia, con la que se ganará la opinión de público, es fantástico para la novela: no sólo no ocurre en la vida; no ocurre en el libro
Italo Calvino va por el mismo lado: en Si Una Noche de Invierno un Viajero, el prólogo se dirige al lector
Estás a punto de comenzar a leer la nueva novela "Si una noche de invierno un viajero" de Italo Calvino. Relájate. Concéntrate. Aleja de ti cualquier otro pensamiento. Deja que el mundo que te rodea se difumine en lo indistinto. Es mejor cerrar la puerta, allá afuera siempre está encendida la televisión. Dilo de inmediato a los demás: "¡No, no quiero ver la televisión!" Alza la voz si no te escuchan: "¡Estoy leyendo! ¡No quiero ser molestado!" Dilo aún más fuerte, grita: "Estoy comenzando a leer la nueva novela de Italo Calvino"
Uno supone que le hablan a uno, pero luego viene un primer capítulo, y cuándo termina vuelve a aparecer el Lector, que ahora vemos que no era uno de nosotros leyendo el libro sino un personaje del libro, que descubre que el libro que compro tiene una falla, y va a cambiarlo, y se ve envuelto en una serie de aventuras, en las que conoce a una Lectora, y esas aventuras se intercalan con los comienzos de nueve novelas distintas, todas interrumpidas por motivos distintos, y un final donde entendemos que aun estas novelas forman parte del mismo meta-texto, aun si no es el que el Lector quería leer. El libro termina exactamente donde empezó:
Ahora sois marido y mujer, Lector y Lectora. Un gran lecho matrimonial cobija vuestras lecturas paralelas.
Ludmila cierra su libro, apaga su luz, apoya la cabeza en la almohada, dice: Apaga tu también. ¿No estás cansado de leer?
Y tú: Solo un rato más, Estoy por terminar Si Una Noche de Invierno un Viajero, de Italo Calvino.
Hay otros ejemplos que no vienen de la novela. Los personajes de Seis Personajes en Busca de un Autor, la obra teatral de Luigi Pirandello, irrumpen en una producción teatral, reclamando que se los ha dejado fuera, y en busca de que alguien cuente su historia. En El Balcón, de Jean Genet, nos muestran una serie de escenas en las que participan figuras de poder (un Obispo, un General): creemos ver algo real, pero estamos viendo a los clientes de un prostíbulo actuando sus fantasías. Llega una revolución, los verdaderos obispos y generales son barridos del mapa, y los que juegan tienen que asumir los roles verdaderos. Mel Brooks termina Blazing Saddles con una muestra interminable de juegos de metaficción: la cámara enfoca una pelea en un pueblito del oeste, y empieza a subir en una grúa hasta que vemos que el pueblo es en realidad un decorado en medio del predio de Warner en Burbank. Corte a otro estudio, donde se filma un musical: de pronto los cowboys de la escena anterior atraviesan la pared del decorado, la pelea se extiende al nuevo set, a la cafetería del estudio, y finalmente a la calle. El villano sube a un taxi, y le dice al conductor “Sáqueme de esta película”. Se baja y entra a un cine donde dan justamente Blazing Saddles. En la pantalla ve llegar al sheriff al cine. En el cine, el sheriff entra al cine, derrota al villano, y se sienta a ver el final de la película, en la que se aleja cabalgando hacia al atardecer, como corresponde a un western. Mientras aparecen los títulos lo vemos bajarse del caballo, dárselo a un asistente, subir a un auto que se aleja hacia el atardecer, como corresponde a un western.
Pero mi clase favorita de metaficción es ligeramente distinta: se vuelve metaficción al interactuar con su público. No es sólo una metaficción acerca del proceso creativo sino también una metaficción sobre el proceso de lectura. Por ejemplo 8 1/2, la película de Fellini (que también aparecía mencionada en el artículo anterior). Fellini habiendo firmado un contrato para su próxima película, contratado actores, comenzado a construir los decorados, no tiene idea de qué va a filmar. Decide abandonar el proyecto y empieza a escribirle una carta de explicación al productor cuando lo interrumpen para un brindis por el cumpleaños de un miembro del equipo de filmación. En ese momento Fellini descubre qué historia va a contar: la de Guido Anselmi, un director que está bloqueado, que ha perdido el rumbo, que no sabe cómo hacer su próxima película. Pero recién cuando nosotros vemos la película se descubre que la película que Anselmi quiso hacer es la que estamos viendo. Hay un nuevo nivel de referencia, pero solo pasa si vemos la película, si descubrimos el secreto. Hay una película impresa en el film, pero no hay una meta-película hasta que la vemos.
Algo parecido, tal vez más profundo, tal vez menos reflexivo, pasa con una novela de Philip K. Dick, The Man in the High Castle. En un mundo en el que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido ocupado por las potencias vencedoras. En un rincón perdido, en una zona buffer entre la zona japonesa y la alemana, un escritor, Hawthorne Abendsen escribe una novela llamada The Grasshopper Lies Heavy donde se cuenta la historia de un mundo en el que los Aliados ganaron la guerra. El libro esta prohibido, y las autoridades persiguen al autor. Durante la novela (la que leemos nosotros, no la que leen los personajes) se revela que The Grasshopper Lies Heavy fue escrita siguiendo los dictados del I Ching: los personajes comprenden que no viven en el mundo verdadero. No hay nada que puedan hacer al respecto. Pero cuando leemos The Man in The High Castle descubrimos dos cosas 1) El mundo de The Grasshopper Lies Heavy no es el nuestro donde los Aliados ganaron la guerra, es otro mundo donde los Aliados ganaron la guerra 2) Dick afirma haber escrito The Man in the High Castle siguiendo los dictados del I Ching. En un mundo distinto del nuestro, que se revela falso, alguien lee una novela que explica que el mundo verdadero no es ese, pero tampoco el nuestro. Si la ficción realista intenta barnizarse de realidad citando cosas, lugares, costumbres de nuestro mundo, la metaficción intenta decir que nuestro mundo es irreal. O, mejor dicho, pone en duda nuestras narraciones sobre el mundo real. Tal vez en la creación de esa duda sobre nosotros mismos, sobre cómo nos contamos el mundo, están el valor y la fuente de placer de leer metaficción.




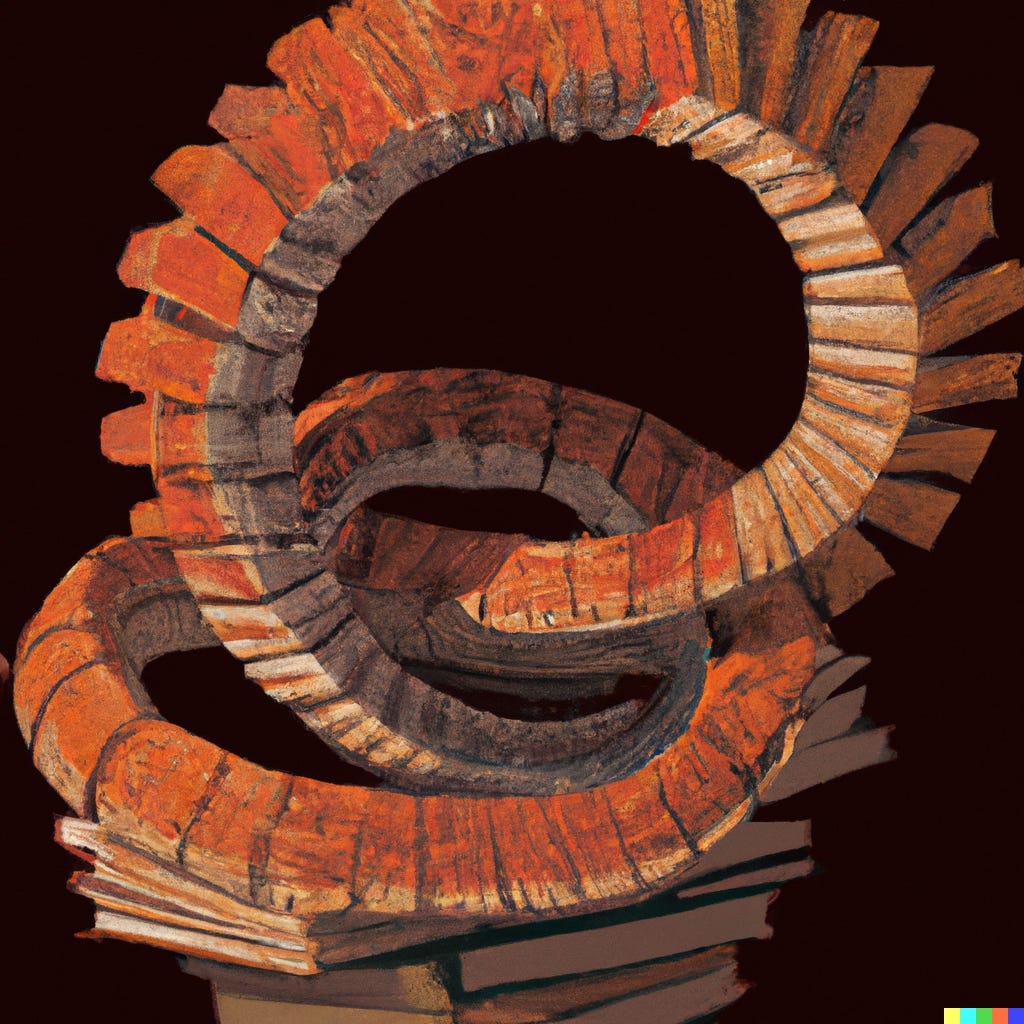
Extraordinario en verdad. Creo que va más allá del concepto de "ficción barroca" de Gamerro. O, mejor dicho, la ficción barroca sería un caso particular de la metaficción. O al menos eso creo...
Estoy mareado. Es buena señal. ¡Gracias!